
La expansión de la cultura del bienestar no solo modificó la manera en que pensamos el cuerpo, la salud o el rendimiento. En los últimos años, encontró en la crianza un territorio privilegiado para su avance.
Bajo la promesa de cuidado, regulación emocional y bienestar sostenido, se fue consolidando una verdadera industria de la crianza emocional que transforma el vínculo con bebés, niñas y niños en un conjunto de prácticas evaluables, replicables y, sobre todo, comercializables.
Este fenómeno suele leerse como un avance frente a modelos de crianza históricamente atravesados por la violencia, el castigo y la humillación. Y es cierto: hoy existe mayor conciencia social sobre los efectos devastadores del maltrato físico y simbólico en la infancia.
Sin embargo, asumir que esa violencia ha desaparecido sería ingenuo. Muchas prácticas persisten, aunque desplazadas del espacio público al ámbito privado, lejos de las cámaras y de la mirada social. Al mismo tiempo, junto con ese corrimiento, se instala otro mandato: no solo no violentar, sino reaccionar siempre bien, de manera correcta, visible y emocionalmente prolija.

Lo que se presenta como acompañamiento suele operar, en la práctica, como una nueva forma de control. La crianza deja de ser un proceso atravesado por la incertidumbre, el error y la singularidad, para convertirse en un sistema de acciones correctas orientadas a producir determinados resultados: niños calmos, emocionalmente regulados, previsibles.
El conflicto, el llanto, la angustia o el enojo ya no aparecen como parte constitutiva del crecimiento, sino como «desvíos» que deben ser corregidos. Las preguntas que se han hecho, especialmente las mamás, de diferentes generaciones, hoy parecen tener respuestas redondas, no hay lugar a la duda, al conflicto y la conversación.
En este desplazamiento, la salud mental queda progresivamente subsumida bajo la lógica del bienestar. Ya no se la piensa como un proceso subjetivo, vincular y colectivo, sino como un estado a alcanzar y sostener mediante técnicas, rutinas y protocolos. La ecuación es simple: si se hace lo correcto, el niño estará bien.
El problema es que esa promesa desconoce un dato central de la experiencia humana: no existe desarrollo sin conflicto ni subjetividad sin malestar, ni crianza sin desafíos, y no hay técnica capaz de garantizar resultados estables en un proceso atravesado por lo imprevisible y lo inconsciente.
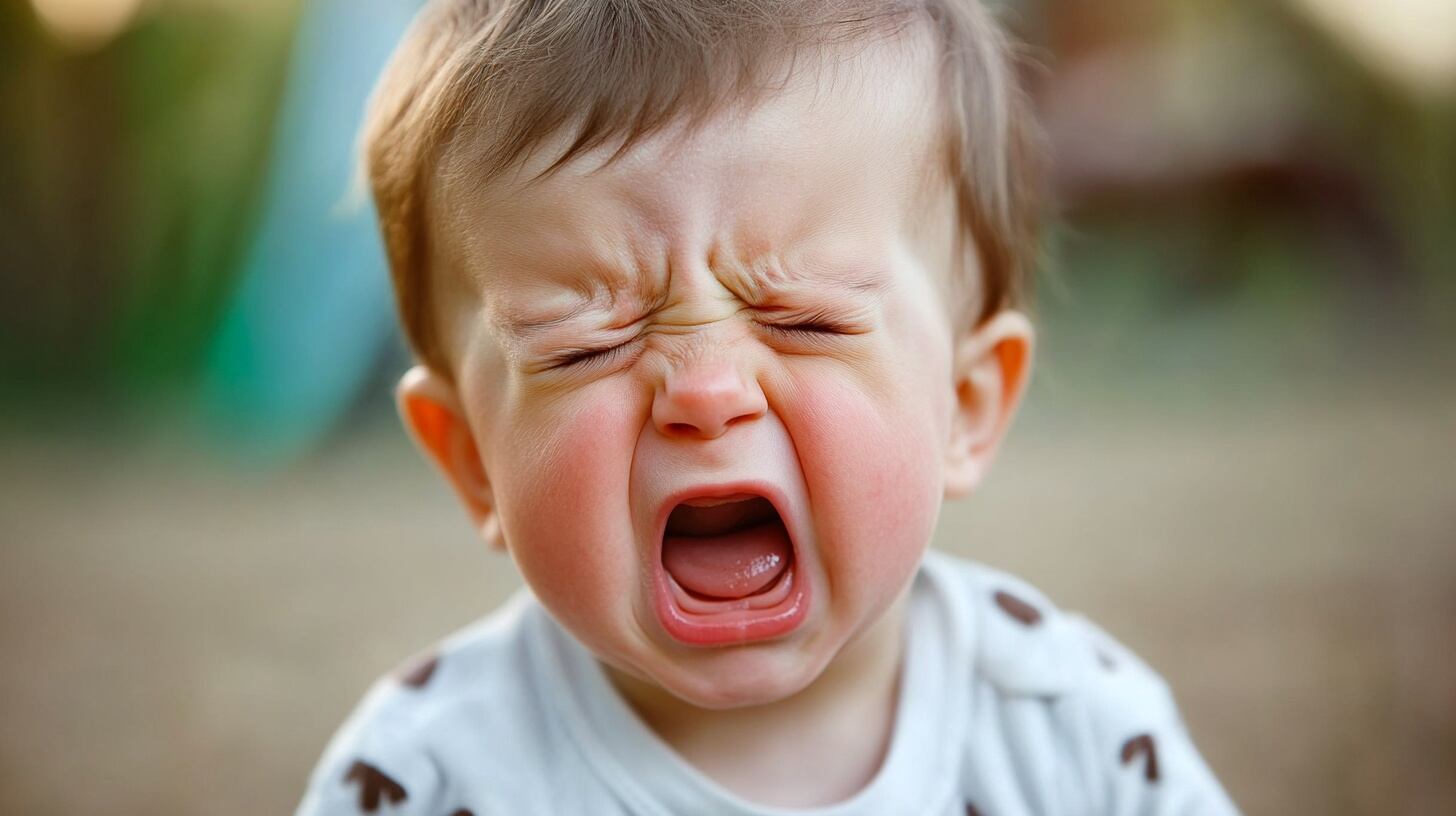
Criar no es aplicar técnicas, sino sostener un vínculo atravesado por lo desconocido. Ese vínculo no se juega solo en el plano de lo consciente. En la crianza también interviene lo inconsciente: deseos, miedos, fantasías, historias no elaboradas y mandatos transgeneracionales que atraviesan la relación con niñas y niños, aun cuando no se los nombre. No todo puede anticiparse, regularse ni controlarse. La vivencia de las maternidades y paternidades va mucho más allá de la crianza de un hijo; actúa como un espejo profundo, obligando a revisar la propia historia personal y las heridas de la infancia que se creyeron superadas.
En este proceso, es común que emerjan ansiedad, depresión, miedo, alimentadas por la presión de las expectativas sociales y el cansancio extremo. Reconocer estos sentimientos muchas veces ambivalentes es parte de los procesos que consideramos en la clínica saludables tanto para madres, padres e hijos,
Sin embargo, libros, charlas, cursos, redes sociales e influencers ofrecen fórmulas que aseguran resultados. Presentada como cuidado, esta lógica termina transformando la crianza en un campo de autoexigencia permanente, donde el error deja de ser parte del proceso y pasa a vivirse como amenaza. Incluso el malestar se vuelve cuantificable y evaluable, como si pudiera medirse, corregirse y eliminarse de manera definitiva.

Por eso pensar la salud mental infanto-juvenil, esta mirada resulta problemática. El desarrollo infantil no es lineal ni homogéneo. No todos los niños y niñas atraviesan los mismos tiempos ni elaboran las experiencias del mismo modo. Angustias, miedos, enojos, regresiones y duelos no constituyen, en sí mismos, fallas ni patologías. La salud mental no se define por la ausencia de malestar, sino por la posibilidad de tramitarlo, ponerlo en palabras e inscribirlo en una historia, en las historias vividas de cada niño y cada familia que no son solo conscientes, sino que nos atraviesan.
La cultura del bienestar emocional, en cambio, tiende a leer estas experiencias como desvíos a corregir. El malestar pierde estatuto de experiencia y se convierte en algo a gestionar. Se confunde acompañar con regular, y cuidado con control emocional.
Este desplazamiento tiene consecuencias clínicas claras. El padecer infantil, históricamente comprendido como parte del crecimiento, comienza a ser rápidamente patologizado, diagnosticado o medicalizado. Todo debe ser neutralizado con rapidez para restituir la calma, como si el objetivo fuera producir niños emocionalmente estables antes que sujetos. Si algo de esto se vuelve incierto aparecen los diagnósticos de amplio espectro, todo lo que no entra en un molde de “lo esperable“es fácilmente categorizado como anomalía. E incluso en el ámbito de los diagnósticos también se han romantizado ciertas condiciones en discapacidad que entran dentro de esta lógica del consumo.

Las redes sociales profundizan y aceleran este movimiento. Circulan reels donde se “enseña” cómo un bebé o un niño pequeño debería autorregularse en situaciones de angustia plena: llantos expuestos, crisis filmadas, emociones convertidas en contenido. Escenas íntimas, profundamente descontextualizadas, ofrecidas como demostración de eficacia adulta. El niño deja de ser alguien a quien se acompaña y pasa a ser la prueba de que la técnica funciona. ¿Pero para quién?
Además del impacto del sharenting, cuyas consecuencias a corto y largo plazo ya están suficientemente documentadas, estas prácticas reducen la experiencia subjetiva a espectáculo. La angustia se vuelve performance, el vínculo se expone en una vitrina y el cuidado se transforma en estrategia de marketing del bienestar. Allí donde debería haber intimidad, tiempo y palabra, aparece la lógica del like, la validación externa y la pedagogía del ejemplo.
Vi recientemente un reel en el que dos niños escapan de una camioneta que comienza a deslizarse hacia atrás por una pequeña barranca. Logran escapar y, segundos después, el padre corre detrás del vehículo. La camioneta cae. El padre se da vuelta para consolar a los hijos, hablándoles con calma para que no se asusten, no sientan culpa ni miedo. Toda la escena parece estar construida para mostrar una reacción “correcta”: un adulto que interviene rápidamente para desactivar cualquier emoción intensa y, en nombre de la prevención del trauma, restituye la tranquilidad.
Pero la pregunta que queda fuera del encuadre es otra: ¿qué pasa realmente en esa escena para esos niños? ¿Se asustan menos por la reacción del padre? ¿Tienen menos miedo, menos impacto, menos marcas? ¿O lo que se exhibe no es el cuidado, sino la necesidad adulta de mostrar control emocional, aun frente a una situación peligrosa ¿qué le pasa al padre?

La ilusión de que una respuesta adecuada puede neutralizar lo vivido borra la experiencia misma, la agencia infantil, la emoción adulta y convierte el acontecimiento en demostración pedagógica antes que en algo a elaborar.
Circulan también otros reels en los que un niño rompe algo, tira un objeto o provoca un accidente doméstico y la reacción adulta queda capturada en una escena pensada para ser vista. No se trata de juzgar una respuesta posible, que puede ser diversa, ambivalente, incluso torpe, sino de lo que se exhibe como modelo. La contención aparece entonces como inmediata, estandarizada y explicativa, orientada a mostrar que el adulto sabe qué hacer y que nada de lo ocurrido debería dejar huella.
¿Desde cuándo toda frustración, todo límite, todo accidente o toda sanción simbólica se leen como potencialmente traumáticos? Estas escenas, presentadas como modelos de crianza saludable, parecen partir de la idea de que el trauma es algo que puede prevenirse anulando cualquier afecto intenso.

Sin embargo, el conflicto, la frustración y el límite no son traumas en sí mismos: forman parte del proceso de crecer. Confundir trauma con malestar no solo empobrece la experiencia infantil, sino que instala la ilusión de una infancia sin marcas, sin fallas y sin conflicto, una ilusión que responde más a la ansiedad adulta y a una necesidad del mercado que impone un ideal de perfección inexistente que a las necesidades reales de niñas y niños.
La exigencia de bienestar no recae únicamente sobre la infancia. Produce también adultos exhaustos, atravesados por la culpa, el miedo al error y la sensación permanente de no estar haciendo lo suficiente. La figura del adulto disponible, suficientemente bueno y falible parece haber sido reemplazada por un mandato de perfección emocional constante, imposible de sostener en cualquier contexto, como si quienes crían no tuvieran ambivalencias, cansancio, enojo ni historia propia.
Este modelo no es neutro. La crianza emocional promovida por la industria del bienestar se presenta como una actuación exigida en cualquier espacio y en todas las clases sociales: el hogar, la escuela, la calle o las redes. Sin embargo, ese ideal de control, disponibilidad y corrección permanente no se vive del mismo modo en todos los contextos.

En los sectores más golpeados por la desigualdad, aparece con mayor crudeza como una exigencia inalcanzable, no solo por las condiciones materiales sino porque el ideal mismo es imposible de cumplir y funciona más como vara de juicio que como horizonte posible. Produce la misma frustración que en otros sectores, pero con muchos menos recursos disponibles para tramitarla: menos acceso a consultas en salud mental, a espacios de orientación para madres y padres, a redes de apoyo y a tiempos de cuidado. Cuando se exporta sin mediaciones a contextos atravesados por la precariedad, la desigualdad y la urgencia material, el efecto no es cuidado, sino culpabilización. El sufrimiento social se traduce en déficit emocional individual.
Así, madres, padres y cuidadores que no pueden cumplir con ese ideal quedan rápidamente expuestos a la sospecha, la culpa y la deslegitimación. No porque no cuiden, sino porque no logran encarnar una escena de corrección emocional permanente que se presenta como medida de valor adulto.
Frente a este escenario, resulta necesario volver a trazar una diferencia fundamental: bienestar emocional no es sinónimo de salud mental.
La salud mental no promete calma permanente ni hijos emocionalmente “ajustados”. No se mide por resultados visibles ni por conductas correctas. Supone, en cambio, la posibilidad de tramitar el malestar, de inscribir la experiencia en una historia, en las historias vividas que nos atraviesan, y de sostener vínculos aun cuando no hay respuestas claras ni soluciones rápidas. Supone también una relación auténtica con el deseo que nos habita como sujetos, en tanto padres, madres o hijos. La crianza performática dista mucho de eso.

Pensar la salud mental en la infancia exige salir de la lógica del rendimiento emocional y recuperar una mirada clínica y situada. Ninguna familia cría en el vacío: las condiciones materiales, los tiempos posibles, las redes de apoyo, las políticas públicas y el contexto social inciden en la vida psíquica, pero no la determinan de manera mecánica. En el centro de esa trama siempre hay sujetos atravesados por historias, deseos y conflictos que no se ordenan por protocolo. La infancia no necesita ser gestionada ni exhibida, necesita acompañamiento, deseo y protección.
Y para eso no alcanzan las recetas, las técnicas ni las actuaciones correctas. Hace falta tiempo, presencia, lazos que sostengan y una cultura adulta capaz de revisar sus fantasmas y tolerar el malestar sin convertirlo en falla ni en espectáculo.
Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.






