Adoré Buenos Aires antes de saber, o de reconocer, que se puede adorar una ciudad con la misma intensidad con que se ama a un ser humano. Nunca pude abandonarla por más de seis meses seguidos, ni siquiera durante la dictadura militar. Si me tenían que agarrar, que fuera acá y que todo terminara. Adoré y adoro el español de Buenos Aires, que primero hablé como una chica de Belgrano y después como una intelectual arrabalera. Más que ningún otro espacio, Buenos Aires fue mi casa, aunque tuve también mi casa en Berlín, donde pensé que, en un pasado inexistente, yo había vivido una juventud que, sin embargo, había sido enteramente porteña.
Las mujeres de mi vida infantil fueron mis tías. Esas mujeres creyeron en mí como, según se dice, las madres creen en sus hijos. Creyeron con la misma fe que animaba a mi padre, de quien conservo las cartas que me escribió cuando yo tenía menos de 20 años. En una de ellas repite la única consigna moral que me transmitió desde la infancia. Un perdedor como él caminaba conmigo por las calles de Belgrano los domingos a la tarde y repetía: “En esta vida hay que mirar para arriba y para adelante”.
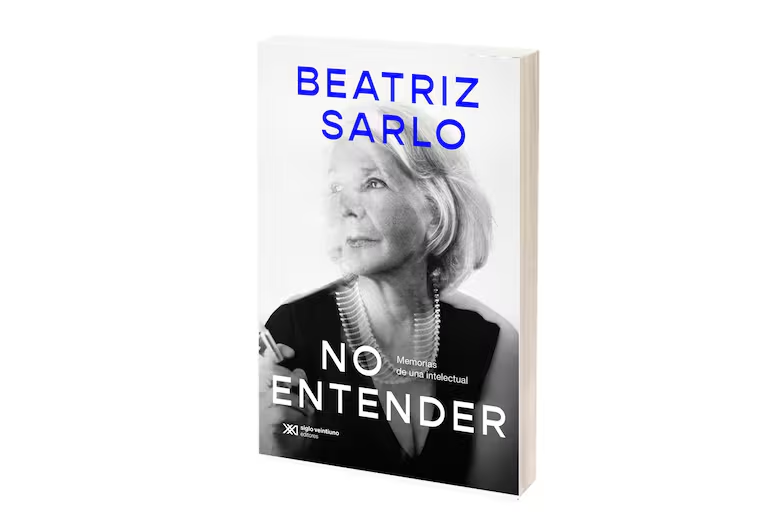
De mi padre me gustaban sus defectos. Como dijo Hermann Broch acerca de su madre: esos defectos me encendían como no lograban encenderme las virtudes. Un erotismo de los defectos me unía a él profundamente. Fue mi tipo de hombre en su permanente elección de caminos que lo desviaban de aquello que las costumbres indicaban como apropiado. No encontré en ninguna mujer un modelo con la misma capacidad persuasiva. Mis modelos siempre fueron hombres. Lejos de mi padre, pero con fuerza y continuidad, mi tío Jorge del Río. Compartía con mi padre la desgracia de no haber podido satisfacer a su esposa. Probablemente eso me atraía porque yo no quería satisfacer a nadie, sino irritar o fascinar. Satisfacer era lo que hacían las mujeres que no me parecían un buen modelo (sobre todo si daba crédito a las quejas que a ellas mismas les provocaba su destino).
Después de los 60 años, hacia el final de su vida, mi padre pasaba meses en el campo, desde donde me llegaban sus cartas. Eran juegos de palabras, que escribía como si fueran juegos de pensamiento que debía descifrar una chica de 20. Le costaba demasiado escribir algo que tuviera un sentido fácilmente comprensible, por no pensar que la cabeza de mi padre ya no funcionaba bien. Con la fecha de mi cumpleaños, escribió: “Hija: hoy es el de tus días. Importa porque divide lapsos: que han de representar cambios. Al avanzar, encontrarás más ideas, más sentimientos, más armonía si, como te he dicho, miras bien: hacia arriba y adelante. Mi bendición. Tatita”. Yo lo llamaba Tatita desde que había escuchado ese vocativo en un teleteatro campero de Radio del Pueblo. A él le pareció un hallazgo y pasó por alto la cultura radial donde lo había aprendido.
Hacia arriba y hacia adelante eran justamente las dos direcciones en las que mi padre ya no podía mirar ni encontrar nada. A los 60 años, estaba terminado. Los dos lo sabíamos, aunque él probablemente no pensaba que yo era testigo de su naufragio. Lo había querido con admiración, incluso cuando me di cuenta de que comenzaba a repetirse y a perderse en frases que imitaban las de la prosa española decimonónica con intercalaciones criollas: sus dos tradiciones culturales, esas que no logró transmitirme del todo, porque no citaba el Martín Fierro ni a Sarmiento, sino a Mitre. No seguí nunca las tradiciones que él veneraba y esa deslealtad me constituyó, como suelen constituir las traiciones a un padre.
A los 15 años, influida por mi tío Jorge, le comuniqué que en el futuro pensaba hacerme peronista. No me contestó, porque sabía que de ese tipo de resoluciones no se disuade a nadie. Y cuando le comuniqué mi decisión a ese tío que había sido de Forja y, como sus amigos, se había pasado al peronismo, me miró con la tibieza melancólica que despiertan las experiencias conocidas y ya realizadas. Se limitó a decirme: “Te va a costar bastante”. No entendí su respuesta, porque devenir algo, ya fuera peronista, comunista o cristiana, me parecía de lo más sencillo. Semanas después me pidió que repartiera unos volantes del Movimiento en Defensa del Petróleo (contrario a las políticas de Frondizi). Fue mi primera incursión militante en las veredas de la calle Florida. Nadie le reprochó a mi tío que me orientara ideológicamente y ejerciera el derecho de patronato en un sentido contrario a las ideas de mi padre. Es probable que nadie le haya dado demasiada trascendencia a ese primer acto callejero, que, en cambio, fue decisivo para mí. De ahí en más, quise seguir en la calle para siempre.
Fuente: La Nación.
Share this content:










