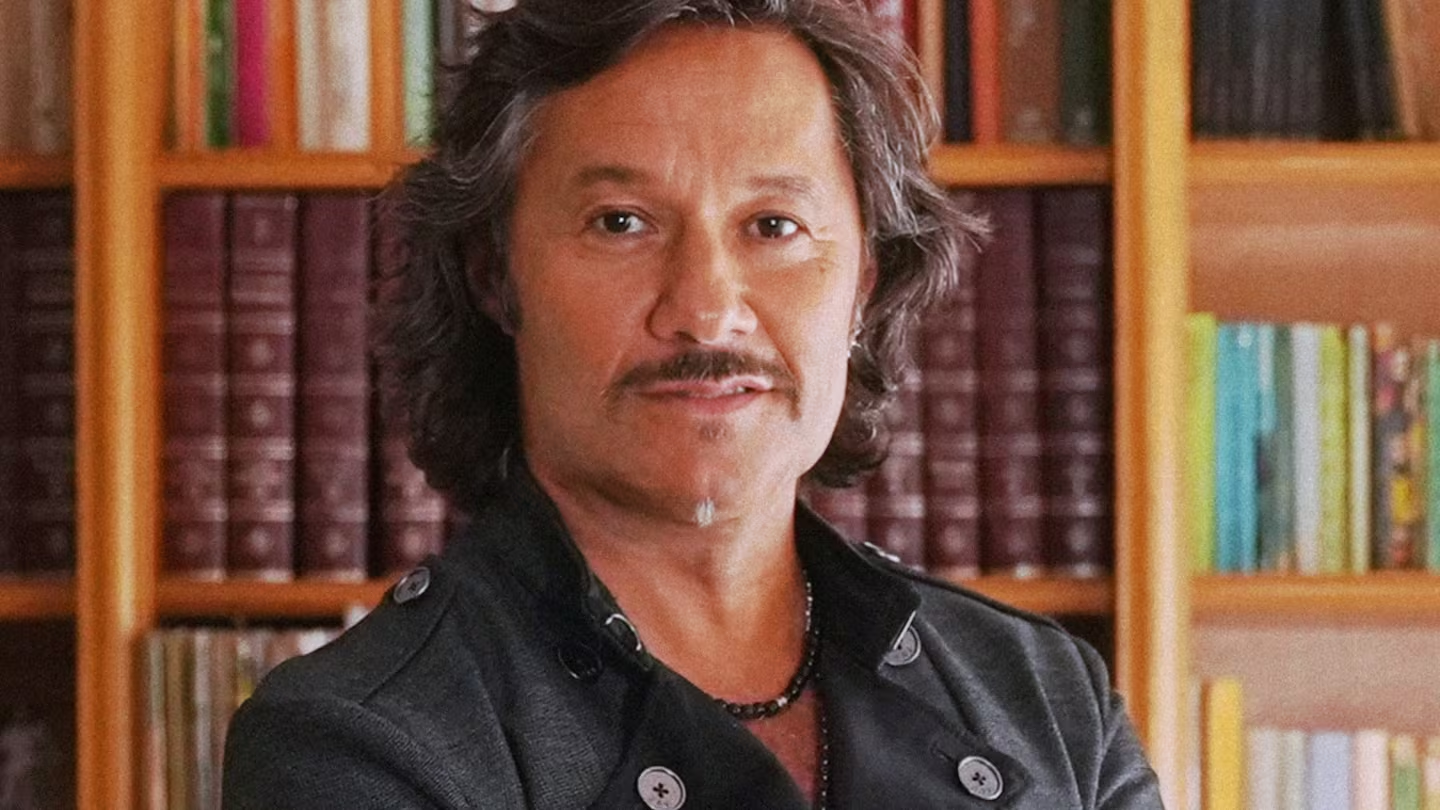Desde el lunes 6 en la Alianza Francesa
La Muestra de Cine Indígena en Buenos Aires. Desde Wallmapu al Nunatsiavut se llevará a cabo entre este lunes 6 y el miércoles 9 de octubre en la Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946). Propone un encuentro con la obra de realizadoras y realizadores de distintas naciones y pueblos originarios de todo el continente, desde Wallmapu (nombre mapuche del territorio en el sur de Argentina y Chile) hasta Nunatsiavut (nombre del territorio Inuit en Canadá). La muestra busca difundir la obra cinematográfica de cineastas indígenas hemisféricos ofreciendo una curaduría de películas y cortometrajes reconocidos internacionalmente en festivales de cine, la mayoría de los cuales se exhiben por primera vez en la Argentina.
La organizadora y programadora es Violeta Percia. Cuenta que la idea de la muestra surgió inspirada en el proyecto de Amelia Córdoba, llamado Minga Migra, que viene hace muchos años trabajando con cine de realizadores indígenas; incluso ha abierto también espacios en festivales como el de Morelia y programado dentro de esos eventos secciones dedicadas al cine de esos realizadores. «En parte nace inspirada en ese proyecto y también de una convicción de la necesidad de crear espacios para ver y proyectar otros cines que permitan un poco descolonizar ese libro de imágenes y esos archivos audiovisuales que forman parte de nuestras memorias como sociedades. La idea es proyectar otros cines que propongan también otras miradas y otras memorias junto a esas imágenes», subraya Percia.
La programadora señala que no aparecían imágenes desde y de otros territorios que propongan otras imaginaciones posibles que, a la vez, presenten también otras sensibilidades, otras lenguas, otros cuerpos. «Y un poco también pensando en que el cine tiene para mí un valor político de construir imágenes con una utopía posible de pensarnos. En ese sentido, me interesaba crear un espacio que problematice el colonialismo también a nivel de las imágenes que nos constituyen como sociedades: las imágenes del cine», señala.
La estructura de la muestra
El lunes 6 de octubre a las 19, en la apertura se exhibirá Bajo sospecha: Zokunentu, un documental autoetnográfico dirigido por el director mapuche Daniel Díaz Oyarzún, en el cual, a partir del diálogo con la obra de su tío, el artista plástico Bernardo Oyarzún, la historia personal del director cobra sentido como parte de una historia colectiva, que se pregunta por la identidad y por el racismo estructural en la sociedad chilena.
El miércoles 8 a las 18 se presentará el «Programa de cortos 1. Imágenes de otros mundos posibles», que incluye cortometrajes de ficción, cine experimental, animación y video arte que recorren historias de origen y visiones de mundo de distintos pueblos indígenas (desde la nación Gunadule en Panamá, los Êbera de Colombia, el pueblo maya K’iche-Kaqchikel en Guatemala, a la nación Inuit en Canadá). El mismo miércoles, a las 19.30 se estrenará en Argentina La raya, una ficción en el género del neorrealismo mágico dirigida por la cineasta chatina Yolanda Cruz. Fue filmada en Cienaguillas, Oaxaca, y su núcleo temático es la historia de un pueblo partido al medio por la ausencia de una generación migrante.
El jueves 9 a las 18 iniciará el «Programa de cortos 2. Perspectivas feministas», presentado por la directora argentina Andrea Testa, con una selección de cuatro cortometrajes de mujeres indígenas de México que recorren diversas sensibilidades femeninas y/o de mujeres sobre la maternidad, la migración, la dirigencia comunal y las tradiciones.
Cerrará la muestra el jueves 9 a las 20 el documental Yo me llamo humana (Je m’appelle humain), realizado por la directora abenaki Kim O’Bomsawin, quien viajó a la Tundra con la poeta innu Joséphine Bacon, recorriendo no sólo la obra de esta reconocida autora de las primeras naciones canadienses, sino también dando voz a la lucha contra el olvido y la desaparición de una lengua, una cultura y sus tradiciones. «Yo conocí a muchas de estas directoras y directores y estaba la posibilidad de crear un lugar acá donde también poder difundir su obra o poder compartir», explica Percia.
Los destinatarios
La muestra apunta a un público diverso. «Buenos Aires es una ciudad muy cultural, muy viva, donde siempre estamos abiertos a la oferta, a la diversidad; hay mucha gente dispuesta a descubrir propuestas diversas. Entonces, abarca desde un público más vinculado al cine y a la tradición del cine independiente hasta un público vinculado a las Humanidades y al estudio de la teoría social, la antropología y las letras», explica la fundadora de la Muestra de Cine Indígena.
Para Percia, el cine puede colaborar para derribar la mirada extranjerizante y discriminatoria que hay hacia la población indígena. «Ese es un punto muy importante porque la curaduría de la muestra no tiene una perspectiva antropológica, que es un poco el cine que llegó de las comunidades indígenas, con esa perspectiva del cine antropológico o etnográfico que va a hacer un registro desde esa visión etnocéntrica de la diferencia. Esta curaduría no es eso, sino que son películas de realizadores y realizadoras indígenas, muchos de los cuales se formaron en escuelas nacionales de sus países. Hay también distintas tradiciones de formación que proponen, por ejemplo, relecturas de mitos de origen, o desde el cine experimental, el videoarte o la ficción contar otras historias. Esta curaduría apunta a deconstruir esa imagen un poco folklorizante y etnográfica que tenemos de los pueblos originarios y ver que son sujetos que sus pueblos, sus historias, sus culturas, sus epistemes tienen una actualidad y que se actualizan en el presente para pensar problemas del presente», alega.
Por eso, las películas abordan problemas de la migración, la diáspora, incluso problemáticas que tienen que ver con los lugares de las mujeres en las sociedades indígenas hasta ficciones que trabajan sobre mitos de origen o fábulas ancestrales de los pueblos y que las resignifican en una lectura desde el presente.
Qué ves cuando me ves
Ibewga es un cortometraje que trata la historia de Guani, niño Gunadule albino que vive una constante discriminación por ser diferente. Para salir de su realidad, Guani se inventa un amigo imaginario, Nuchu, personaje que lo guía y que juntos construyen su propio universo a partir de juegos. El director es Duiren Wagua, cinefotógrafo, director y productor audiovisual indígena Gunadule, nacido en la Ciudad de Panamá. Estudió Periodismo en la Universidad de Panamá y es diplomado en Cinematografía en la Escuela de Cine y Televisión Casa Comal, en Guatemala. Ha colaborado como director de fotografía en territorios indígenas de Panamá, Bolivia y Colombia.
Otro de los cortos es Bania (Agua), que enfoca en la historia de Karagabi, que crea el mundo y da vida a los Êbera para dejarles un legado. La directora es Mileidy Orozco Domicó, realizadora indígena de la nación Êbera de las familias Eyabida, que nació en el Urabá antioqueño. Ha realizado los cortometrajes documentales Mu Drua (Mi Tierra), Jendá (Volver), La Guajira, entre otros.
Lumaajuuq se trata de un cortometraje animado de Alethea Arnaquq-Baril, que narra una historia trágica y perturbadora sobre los peligros de la venganza. Una madre cruel maltrata a su hijo, dándole de comer carne de perro y obligándolo a dormir al aire libre, expuesto al frío. Un somorgujo (ave acuática) le revela al niño que fue su madre quien lo dejó ciego, y lo ayuda a recuperar la vista. Entonces, el niño decide vengarse, soltando la cuerda de su madre mientras ella arponea una ballena y la observa ahogarse. Está basado en un fragmento de la epopeya inuit «El niño ciego y el somorgujo». Alethea Arnaquq-Baril es una cineasta y activista inuit del ártico canadiense, donde dirigió Unikkaat Studios Inc. Dirigió y produjo Angry Inuk (2016), que ganó el Premio del Público en Hot Docs y fue nombrada una de las diez mejores películas canadienses del año 2016. En 2017 recibió la Cruz al Mérito de Canadá.
El trueno es una producción argentina sobre una figura descalza que camina sobre las estrellas. Una voz guaraní que suena lejana se pregunta: ¿Adónde lleva este río? La poesía transporta a los espectadores a través de imágenes que aparecen como flashes de un sueño oscuro, con yaguaretés que los observan, machetes que los amenazan y paisajes selváticos que no existen. Es una reflexión sonora sobre la selva y la muerte. Está dirigido por Isabel Titiro, diseñadora de Imagen y Sonido y docente de Historia del Cine en la FADU, UBA. Actualmente trabaja como animadora en publicidad y coordina el ciclo “Luz Mala” de cine latinoamericano.
Ati’t, de Tirza Yanira Ixmucané Saloj Oroxom (Guatemala), enfoca en la abuela lago que ha vivido más de 84 mil años en lo que ahora es tierra tzutujil y kaqchikel en Guatemala. Una abuela que nutre y da vida a la tierra y sus nietos. El tiempo ha pasado y la abuela se enfrenta al olvido y abandono. Ati’t es una exploración poética que sumerge al espectador entre sonidos e imágenes en un viaje por la memoria del agua. Tirza Yanira Ixmucané Saloj Oroxom, Maya K’iche-Kaqchikel nacida en Quetzaltenango, Guatemala , es una ilustradora, muralista, artista plástica y productora audiovisual, cuyo estilo se caracteriza por el uso de colores vibrantes, mezclas contrastantes, texturas y formas orgánicas. Co-fundadora de Colectiva Lemow, ha participado en varios cortometrajes guatemaltecos como directora de Arte y como sonidista. Su obra ha sido premiada en Guatemala, Brasil, Chile, Perú, Argentina, México, Estados Unidos, Panamá y Canadá. A través del arte y el audiovisual aborda temas relacionados con los derechos humanos, la defensa del territorio, la equidad y la memoria ancestral. Utiliza el arte como vía de conciliación, incidencia y transformación, así como de apertura al diálogo.
También de Guatemala es Oq Ximtali, de Manuel Chavajay: un grupo de pescadores se amarraran entre ellos y luego reman. En esta obra hay 20 cayucos. El 20 es un número importante para el calendario Lunar maya, el cual es circular y son 20 días, cada día es un Nawal acompañado por 13 energías. Si se multiplica 13 x 20, da 260 días, que son los días que están los seres humanos en el vientre de sus madres. Para referir a una persona en idioma tz’utujil se dice Jun Winaq, que refiere a que tiene 13 articulaciones, 10 dedos de las manos y 10 dedos de los pies. También para la siembra del sagrado maíz se necesitan 260 días desde la siembra hasta la cosecha. Así que nada está de casualidad: todo tiene sentido alrededor y es circular.
Manuel Chavajay es un artista Maya-Tz’utujil que reside a orillas del lago de Atitlán, en Guatemala. A través de su práctica, construye imágenes, acciones y objetos que rinden formas poéticas de denuncia y reivindicación de su cultura ancestral. Chavajay se expresa a través de distintos formatos como la pintura, la instalación y el video. Como indígena Maya-Tz’utujil tiene una relación afín con los elementos naturales que lo rodean como el lago, el fuego, la tierra, los vientos, los volcanes y las montañas, los cuales juegan un papel primordial en su producción artística.
Me puedo programar
El principal criterio para Percia es el valor y la potencia de las películas en términos estéticos cinematográficos. «Son películas que también en el lenguaje del documental proponen estrategias narrativas que son audaces en la narrativa documental, desde el montaje, y desde los juegos que hacen con los materiales de archivo. El primer criterio es que sean películas que yo valoro en términos estéticos y cinematográficos. Y el segundo criterio es esta idea de que haya una cohesión a nivel de todo el programa que permita pensar o deconstruir esas miradas folklorizantes que tenemos sobre los pueblos indígenas y que permita entender también qué se está produciendo, que hay una obra incipiente y que se está desarrollando y tiene mucho para interpelarnos», concluye Percia.
Fuente: Página12
Share this content: